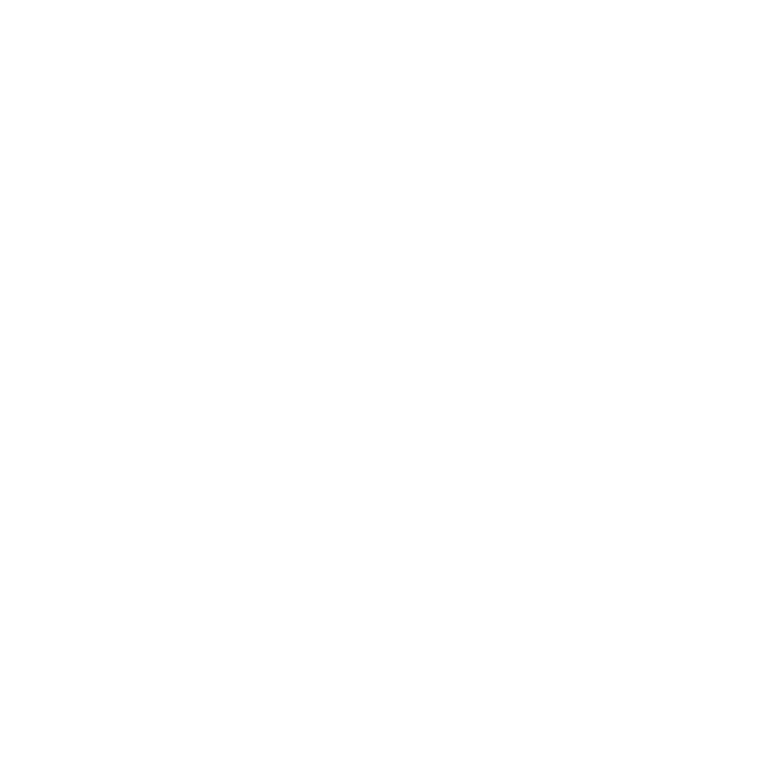El cuarto de estar parece sacado de una escena de El viento en los sauces. Junto a la chimenea, una mesita baja, dos grandes sillones orejeros y un sofá tapizado en fina pana verde. Al otro lado, un diván moruno y muchos almohadones. Sobre la mesa, un abigarrado servicio de té. La señora alza el platito y se lleva la taza a los labios, bebe despacio y tiene una mirada entre gris y azul. Lleva el pelo recogido, come lentamente una tostada con mantequilla y mermelada de grosella negra. El niño la respeta porque la dama tiene un carácter afilado, y como apenas oye, se ha vuelto muy suspicaz. Entre el fuego, las piñas crujen y se transforman en faroles incandescentes. Entonces la señora fija sus ojos en las llamas y los lleva hasta la repisa de la chimenea, a la fotografía de un hombre de traza distinguida, sonriente, calvo y con un bigote fino y bien recortado. Es Gregorio Martínez Sierra, a quien en aquella casa todos llaman el padre. La dama enseña al niño a comportarse en la mesa, a dar el uso debido a cada cubierto, a llevarse la servilleta a los labios después de cada sorbo. A la izquierda del pequeño se sienta Fernando, el hijo mayor. Vive en su mundo y, aunque se refiere a él como el ogrito gordo, el niño le guarda afición porque le enseña a pintar, le cuenta historias de duendes y no parece una persona como las demás. En realidad, no lo es. A la derecha está Katia, la hija de la señora de mirada entre azul y gris. El niño está secretamente enamorado de ella y le ha hecho su confidencia a Justo, el administrador de la casa, cocinero, secretario y persona para todo.
— Justo, ¿tú crees que si me hago mayor pronto podría casarme con Katia? — ¡Demonio de niño! ¡Qué cosas tienes! Aunque, bien pensado, puede ser. Así que cómete todo lo que se te sirve en la mesa a ver si lo conseguimos.
Ha pasado medio siglo y aquel niño está hoy escribiendo estos recuerdos, tan nítidos que pasan ante mí como si estuvieran recién vividos. Catalina Bárcena entró en mi vida cuando yo tenía apenas cuatro años. Su último trabajo cinematográfico había sido ¡Adiós, Mimí Pompón!, rodada en 1961 bajo la dirección de Luis Marquina y, aunque ya hacía tiempo que quería vivir fuera de Madrid, fue una desgracia la que terminó por decidir aquella salida.
En noviembre de 1962 murió el marido de Katia, Osvaldo Langenheim, con quien se había casado en mayo de 1948. Katia se encontró viuda con cuarenta años y no fue capaz de encajar el golpe. Todos necesitaban un cambio de aires de forma que, un tiempo después, los encontramos instalados en San Pedro del Pinatar, un pueblo de la costa de Murcia entonces pacífico y encantador. El paisaje de palmeras, pinos y mar les traía recuerdos de Tetuán, se sintieron definitivamente cómodos y pronto empezaron a frecuentar la casa de mis abuelos, una villa rodeada de jardines y huertas donde siempre había tertulias y gentes de aquí y de allá. Katia empezó a revivir y poco a poco vio en mí, que era un niño observador y algo redicho, al hijo que no tuvo. Durante los años siguientes nos hicimos inseparables y nació una afinidad indestructible.
Aquel grupo peregrino y un poco pintoresco estaba formado por Catalina Bárcena, sus hijos Fernando y Katia, y Justo Campos, un granadino refinado, simpatiquísimo y entrañable. Fernando había nacido en Santiago de Chile el 28 de octubre de 1910 durante una gira de la compañía de María Guerrero en la que entonces trabajaba Catalina como dama joven. Desde 1909 estaba casada con Ricardo Vargas, actor en la misma compañía. Catalina tenía entonces veintiún años y Ricardo, veintisiete. Dejaremos aquí de lado los chismes acerca de la verdadera paternidad de Fernando. Solo diremos que en la documentación oficial figura como hijo legítimo de Ricardo y Catalina y que los padrinos de bautismo fueron María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Katia nació en Madrid en febrero de 1922 y solo diez años más tarde la legislación republicana permitió que fuera reconocida y pudiera llevar desde entonces los apellidos de su padre, Gregorio Martínez Sierra.
Yo conocí a una Catalina Bárcena casi octogenaria. Era menudita, con un cabello gris veteado de hebras doradas. Había perdido el oído casi por completo y solo podía seguir las conversaciones con ayuda de un audífono. Su voz era dulce, un poco aguda, y su aparente fragilidad escondía un carácter asombrosamente enérgico. Cuando, a la cubana manera, apartaba el tuteo por un frío “usted”, podía esperarse una tempestad.
— ¡Justo! ¡Venga usted aquí!
— Ay, mi madre. ¿Qué habré hecho?
Catalina nunca quiso tener televisión. Su deseo fue evaporarse, huir absolutamente de un mundo en el que había sido todo pero en el que, como ella misma lamentó, no había podido disfrutar de nada. Jamás se hablaba de cine, de teatro, de aquel o de esta. Luisa Sala fue la única actriz que siempre tuvo abiertas las puertas de la casa y el recuerdo de Gregorio, el padre, el último hilo que la mantenía unida a los teatros, a las luces, a las giras triunfales, a la furia agotadora de Hollywood. Qué lejos quedaba ya todo aquello.
Decidió perderse en una tierra ignorada ya que el mundo le había hecho la misericordia de olvidarse de ella. Los niños teníamos prohibido mencionar siquiera su nombre, no fuera que algún periodista fisgón viniera a perturbar su retiro como en efecto ocurrió más de una vez. No quería saber nada, no quiso recibir a nadie. Se negó a sí misma un día que fue reconocida en una librería de Alicante:
— Perdone, pero… ¿Es usted Catalina Bárcena?
— No, lo siento. Está usted confundida.
— No. La reconocería entre mil. Cuando usted vino a hacer La chica del gato de Arniches yo era una niña. El gato que apareció en escena era el mío. Mi padre era empresario del teatro y a mí se me permitió ver la obra entre bastidores. Catalina no dijo nada y abandonó el lugar en silencio.
Y así todo.
Su mundo se contrajo a sus plantas, sus libros, su perrita Pitti, los paseos por la orilla del mar y poco más. Abandonó San Pedro del Pinatar en 1973, año en que recibió el Premio Nacional de Teatro “por su relevante historial artístico y profesional”. Volví a verla pocos meses antes de su muerte, cuando ya la sordera la había aislado irremediablemente y se había negado a hablar. Se comunicaba con la familia escribiendo en un cuaderno. Cuando me vio profirió unos gemidos de niña y se le alumbraron los ojos. Nunca olvidaré ese instante. En la primavera de 1978 ingresó en el hospital Angloamericano de Madrid, muy cerca de la que había sido su casa de la avenida del Valle en los años gloriosos de París y Hollywood. Murió el 3 de agosto y, conforme a su voluntad, solo la acompañaron algunos amigos y no hubo más flores que “unas pocas rosas rojas”. Está enterrada junto a Gregorio Martínez Sierra en la cripta familiar de la Sacramental de San Isidro de Madrid.
El niño observa con fascinación a la dama de los ojos color aguamarina. Sigue con la mirada posada en el retrato que hay sobre la repisa de la chimenea. Solo mucho tiempo después, el niño supo quién había sido aquella señora junto a la que había pasado la parte crucial de su infancia y se sintió agradecido. Se consideró, sin discusión, un niño con suerte.