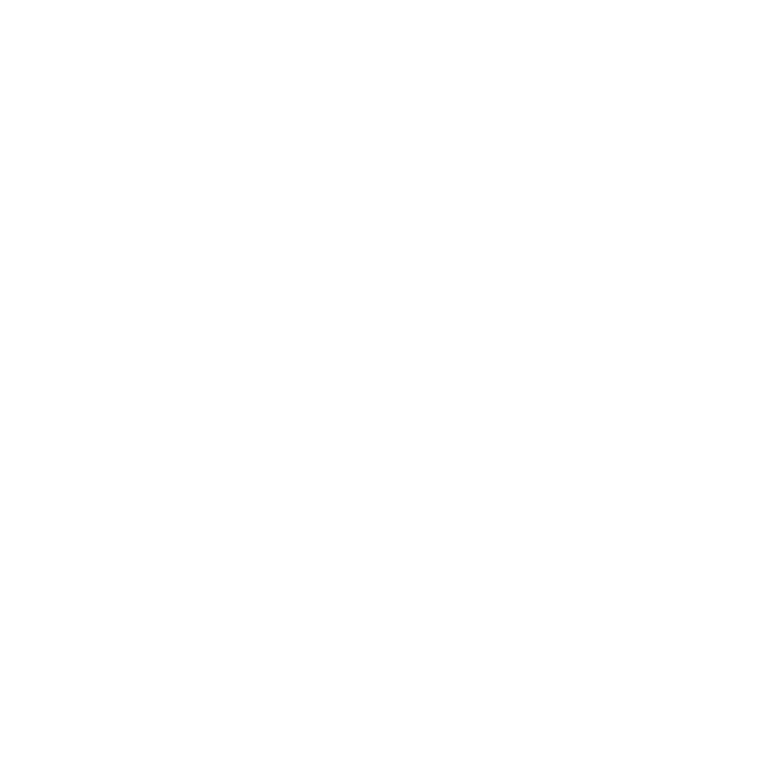Catalina Bárcena fue mi tía abuela. Llevo su sangre y, en la memoria, muchos recuerdos familiares que se resisten al olvido.
Mi bisabuelo, Efesio de la Cotera y de la Bárcena, el padre de Catalina, había nacido en el pueblín cántabro de Colio y emigró a Cuba con doce años. Era una persona exquisita, dotado de elegancia innata, hermoso cabello y cutis muy blanco. Hablaba correctamente inglés y cursó estudios de Química allá en la isla, donde llegó a tener ingenios azucareros y cafetales, además de una famosa galería fotográfica, siendo entonces la fotografía una gran novedad artística; él descubriría en fecha temprana un procedimiento para revelar las imágenes en color, lo que le valió la medalla de oro en la Exposición Internacional de Filadelfia de 1876. Trabajador, valiente, sencillo, siempre predicando su inmenso amor a la naturaleza, era de ideas muy liberales, doliéndole la causa de la patria: ¡Pobre España, pobre España… a dónde va con este gobierno monarco-clerical-militarista!
Se contaba en casa que, al regresar Efesio hecho un guapo indiano a su Liébana natal para casarse, llegó a Lebeña en un coche de caballos repartiendo entre los pobres una bolsa de monedas de oro. Allí en Liébana conocería a su futura esposa, Nicolasa París, natural de Aliezo, una señorita de rubias pestañas y placidez estatuaria, educada esmeradamente por las monjas de un internado próximo a Comillas. El joven matrimonio se asentó en Cienfuegos, cerca de la catedral, en una linda casa sombreada de flamboyanes y jacarandas, suspendidas sobre el porche, grandes esponjas marinas cubiertas de helechos que parecían desprender frescura al columpiarse al aire de la tarde. Desde el primer momento se le abrieron a la pareja los salones de la élite más conspicua de la isla: los marqueses de Azpeiteguía, el marqués de Esquilache, los Aja, los Abarca…, iban a quedar prendados del porte augusto de Nicolasa, de su ademán exacto, de su voz inalterable, de su toilette refinada. Mi bisabuela, la madre de Catalina, huía de todo lo plebeyo, y rara vez cantaba; muy de tarde en tarde, ante el tocador, mientras lustraba sus brazos con Nieve Hazeline, tarareaba entre dientes sin consentir que sus sirvientas negras la secundaran: ¡Cuando canta la señora no cantan las criadas! Eran tiempos en que la esclavitud seguía vigente, y Efesio, de bondadoso corazón, compraba esclavos para concederles la libertad, aunque ellos no querían irse de su lado.
A una de estas antiguas esclavas confió Nicolasa la lactancia de la pequeña Catalina; así lo había hecho en partos anteriores para no estropear su figura, pues mi bisabuela era de las que sentenciaban: El parir embellece y el criar envejece. Luego, al ver mamar a su hija tan rubia de aquel pecho tan negro, mi bisabuela tenía la aprensión de que la niña iba a salir con la carita tiznada.
Y en el regazo de su nodriza fue llevada la criatura a cristianar en la catedral de Cienfuegos, tres meses después de aquel 10 de diciembre de 1888, cuando naciera a las dos de la tarde. En la pila bautismal le impusieron los nombres de Catalina Julia María de la Paz de la Cotera y París de la Bárcena. Mi madre me contaba que Catalina era algo feúcha para los gustos de la época. Los de casa la llamaban Pedrito Cotera, en alusión al abuelo de Lebeña, y también la Chatilla y Mochuelito. Teniéndola mi bisabuela en brazos, y a la reja, oía que unas señoronas se acercaban por la acera cuchicheando: Mira que es fea la pequeña de Nicolasa, mira que es fea, la pobre… Al advertir la presencia materna, se corrigieron, aduladoras: Veníamos diciendo que qué guapa es la niña… Lo cierto es que resultaba una cría graciosa, de nariz respingona y gesto travieso.
Su padre iba a retratarla a los seis años vestida de pasiega, junto a sus hermanas Luisa y Eulalia, y al efecto encargó trajesen desde Santander primorosos cuévanos para todas; y cuando las chiquillas se lucían así por las nostálgicas romerías cántabras bajo ceibas y palmeras, los guajiros las saludaban al pasar con un Montañesucah del valle de Pah, la saya rabona y el cuévano atráh, tan popular era Cantabria en la Perla de las Antillas.
Al estallar la guerra de Cuba, el padre de Catalina tomó parte activa por el bando de España, con el cargo de teniente de Voluntarios. Él pagaba de su bolsillo caballo propio y asistente, al tiempo que oficiaba como reportero en plena contienda, ilustrando con sus imágenes el Álbum de la Trocha. La isla iba a independizarse en medio de un baño de sangre, y los Cotera París se vieron obligados a malvender sus ingenios de azúcar, la galería fotográfica y su casa junto a la bahía de Jagua, embarcando rumbo a la península en horas de caos e incertidumbre.
Ya en Santander, la familia se instalaría en la calle Atarazanas, junto a la catedral. Contrataron para su servicio cuatro criadas, además de una señorita de compañía y una nodriza, pues doña Nicolasa llegaba en estado interesante, como se decía entonces. Se llamaba la pasiega María Ponga, y, con tal lujo se la alhajó, que la opinión general la tuvo por reina de las amas de cría santanderinas.
Los Cotera París serían la comidilla de aquel Santander entre dos siglos:
–Ella gasta reloj de pulsera con brillantes…
-Han hecho amistad con los Huidobro y con los Pombo…
-Tienen como invitado al ministro de Gracia y Justicia…
La pequeña Catalina y sus hermanas eran conocidas como las cubanitas, y se celebraban sus dichos y ocurrencias; cuando en el colegio, al repasar la cantinela de los números, las cubanitas pronunciaban con su seseo isleño: …siento uno, siento doh, siento treh, siento cuatro…, provocaban la risa de las compañeras, quienes preguntaban burlonas: ¿Qué sientes, qué sientes…?
Con la llegada del invierno, los niños verían nevar por primera vez; al grito alborozado de ¡Es maná…, es maná que cae del sielo…! Catalina y el resto de los hermanos se lanzaron a la calle provistos de platos donde recoger lo que creían alimento divino; al probarlo les pareció muy frío, por lo que decidieron calentarlo al fuego… ¡Oh, desilusión! Los días siguientes no se hablaba en Santander de otra cosa.
Pronto circuló por la ciudad el arte que tenía Catalina para declamar en las funciones escolares dirigidas por sor Pilar y sor Baltasara; vestida de ángel y coronada de rosas, recitaba poesías sobre un andamiaje de tules, y era tal su alada gracia que parecía que de un momento a otro iba a remontar vuelo al Cielo empíreo. El encanto con que decía los versos la pequeña de don Efesio y doña Nicolasa se comentaba por las tertulias y alamedas de la capital cántabra.
Catalina de niña pasaba los veranos en Lebeña, loca de alegría en medio de aquella naturaleza grandiosa, con el imponente telón de fondo de los Picos de Europa; allí trepaba hasta las peñas oscilantes de Los Coterucos, creía oír los bígaros de los enanos que custodiaban tesoros, subía descalza a los cerezos y cabalgaba sobre el lomo de los carneros, montesina amazona desde Maredes a Las Lágrimas de Don Pelayo; los árboles, las nubes y los animales eran sus amigos, y con ellos hablaba.
Un día de agosto de los primeros años del siglo XX, el patriarca de las letras montañesas, don José María de Pereda, dio una fiesta en su finca de Polanco a la flor y nata de la colonia estival, en la que se dieron cita, entre otros, Marcelino Menéndez Pelayo, Benito Pérez Galdós y la insigne actriz María Guerrero. Tal vez fuera don José Estrañi, director de El Cantábrico, gran amigo de Efesio y Nicolasa, el que llevara a Catalina a aquel banquete de las glorias hispanas. A los postres, una gentil muchacha de quince años, toda de blanco, su voz más dulce que la caña de azúcar, dio comienzo a unas rimas de Bécquer, con tan honda musicalidad que hasta La Cagigona de Cumbrales dejó en suspenso el rumor de sus hojas… Los aplausos estallaron como un trueno formidable en torno a Catalina. La entonces figura indiscutible de la escena, doña María Guerrero, se acercaría a ella con su natural altivo: Niña, tú además de recitar tan bien, ¿qué sabes hacer? Catalina bajó los ojos: Nada, señora. Doña María cerró de golpe el pericón con que se abanicaba: Pues, cuando sepas hacer algo vienes a verme a mi teatro.
Catalina, exquisitamente educada, asintió y dio las gracias, aunque por dentro pensaba que nunca más volvería a pasar por un trance como aquel; era muy tímida y le causaba pánico ponerse ante el público, algo que había hecho el año anterior representando con un grupo de aficionados La moza del cántaro. Pero venían mal dadas para la familia, lejos los tiempos de bonanza en Cuba, y don Florestán Aguilar, médico de la reina María Cristina y de las Casas Reales de Austria y Baviera, íntimo de Efesio y Nicolasa, logró convencerlos de que la chiquilla tenía que aprovechar aquel talento que Dios le había dado.
Un año después, Catalina cruzaba el vestíbulo del Teatro Español de Madrid para llamar a la puerta de las estancias de María Guerrero. La diva, soberbia, le alargó unas cuartillas: Como supongo que todavía no sabes hacer nada, estudia este monólogo y vuelve cuando te lo sepas. Catalina sintió su orgullo herido, y dos días más tarde se vería de nuevo ante la imponente primera dama de la escena: ¿Ya lo has aprendido? Bien. Acompáñame. Bajaron al escenario, donde estaban en pleno ensayo los actores, a los que doña María ordenó parar poniéndolos en semicírculo: Catalina, ve al centro de la escena y empieza. Presa del terror, clavada al suelo, la muchachita de Lebeña, como ella se llamaba a sí misma, fue incapaz de hablar durante unos segundos que le parecieron eternos. Pero era preciso tener valor, y la muchachita de Lebeña tuvo valor.
Ignorando la autoritaria presencia de la Guerrero, y aquel corro de actores, críticos y literatos, dio comienzo a un monólogo de tipos, como si las palabras no surgieran de sus labios: “Se ha empeñado mi familia en que no sirvo para el teatro. Juzguen ustedes…” Fueron unos minutos interminables, en los que dio vida a una octogenaria, a una chulapa…, pasando de la tragedia a la comedia. Al acabar, el semblante adusto de doña María Guerrero se había transfigurado en maternal sonrisa que iba a sellar con un beso.
Y así entró mi tía abuela a formar parte de la aristocrática compañía teatral de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, en calidad de damita joven. Y fue doña María quien la bautizó con el nombre de Catalina Bárcena.
Repetidas veces escuché en familia el famoso episodio entre la damita joven y la diva empresaria; doña María la Brava, tal la apodaban por su genio infernal y su forma de actuar desmelenada y trágica, insistía una y otra vez en los ensayos: ¡Catalina, dilo más alto, más alto! ¡Haz el favor de gritar!, a lo que la discípula respondió con respetuosa firmeza: Señora, en mi casa me enseñaron que hablar alto es de mala educación. Nadie se había atrevido a hablarle así a doña María Guerrero, y con todo, la ilustre comedianta no sólo no la despidió, sino que convirtió a Catalina en su actriz preferida, distinguiéndola con el apodo cariñoso de mi Coralito.
Por aquellas fechas fue que una gitana pronosticó a mi tía abuela un futuro deslumbrante de éxitos y de riqueza. Al decir de la calé, la muchachita de Lebeña triunfaría cual pocas mujeres habían triunfado en el mundo.
Y la profecía de la gitana se cumplió, y Catalina fue aclamada por la crítica extranjera como la más grande actriz del momento, conquistando al público desde París a Nueva York, donde compararon su arte supremo con el de Sarah Bernhardt y Eleonora Duse, al tiempo que el distinguido escritor venezolano José Ramírez afirmaba: “El universo de Catalina Bárcena comienza donde termina el mundo de otras actrices; en cuanto una de ellas la contempla siente deseos de renunciar a su carrera. A su lado, todas resultan desorientadas, siempre extemporáneas”.
Envuelta en el incienso de la fama y elevada a lo más sublime de la gloria artística, mi tía abuela fue, sin embargo, extraordinariamente sencilla, llena de piedad para los humildes, para los gorriones, para los árboles con la corteza desgarrada… Mi madre decía que Catalina era muy afín a la gente del pueblo, y muy alejada de la hipocresía y los recovecos, detestando la mentira, la doblez y el engreimiento. A tal respecto contaba que, paseando Catalina por Buenos Aires con la esposa de un embajador, se le acercaron dos mujeres de ropas ajadas y zapatos polvorientos a felicitarla, y allí trabarían conversación por un buen rato, lo que iba a provocar el más despectivo mohín en la atufada dama, quien luego iba a reprocharle tanta deferencia para con unas obreras. Catalina borró a la embajadora de la lista de sus amistades.
Todas las flores le gustaban, hasta los hierbajos, y sentía adoración por los animales, intuyendo en ellos un alma vagarosa; valiente, cuando la mayoría de los españoles eran furibundamente taurinos, ella se atrevió a expresar en el semanario Toros y toreros la insoportable repugnancia que le producía tanta crueldad: “Me dan asco los toreros, el público de la fiesta… ¡Todo! ¡Todo! Yo creo que los toros tienen la mayor culpa de los males de España. ¡Oh! Si los toros desaparecieran, algo mejor estaríamos…”
Mi tía abuela, la muchachita de Lebeña, nunca se olvidó de su tierra de origen, su amada Cantabria, y cuando le preguntaban por el secreto de aquella voz acariciadora, que sonaba a cristal y a corazón, solía responder sonriendo: Tal vez sea una mezcla de acentos de Cuba y de Lebeña…
Lebeña fue su paraíso, donde iban a transcurrir los años más plenos de su existencia: Yo me crié en Lebeña, y mi infancia en Lebeña ha sido lo mejor de mi vida. Añoró hasta su muerte aquel edén perdido que abandonaría con quince años para nunca regresar a él: No volveré a Lebeña. No quiero que destruyan los ojos de la mujer el mundo creado por los ojos de la niña. Sálvese siquiera esta ilusión, aquel mundo de brujas y hadas.
Su sueño incumplido hubiera sido gozar de la paz de la aldea, en una casona montañesa con su portalada y corral, el balcón al mediodía lleno de geranios, rodeada de sus libros, sus plantas, sus animales, sus labores, incapaz de estar mano sobre mano…, y ya, muy viejecita, muy viejecita, morir contemplando la bahía de Santander desde un mirador del Muelle… esos miradores blancos, que parecen jaulas para niños y ancianos, añadía.
Mujer inteligentísima y muy culta, dotada de un hondo bagaje interior, vio con serenidad cómo su mundo se iba apagando: He tenido de todo y no he podido disfrutar de nada, decía para sí, mientras su imaginación volaba a las corrientes del Deva, hasta el tejo milenario frente a la iglesiuca mozárabe, y, en el barrio de Quintanal, volvía a ver la casita ceñida por blancos rosales trepadores donde fuera inmensamente feliz: Yo montaba en los carneros, y salía a empaparme el pelo bajo la lluvia de abril, y bailaba los domingos al son de la pandereta y el redoblante… Toda Lebeña olía a madreselvas, a violetas, a clavellinas… ¡Lebeña…, Lebeña mía…!