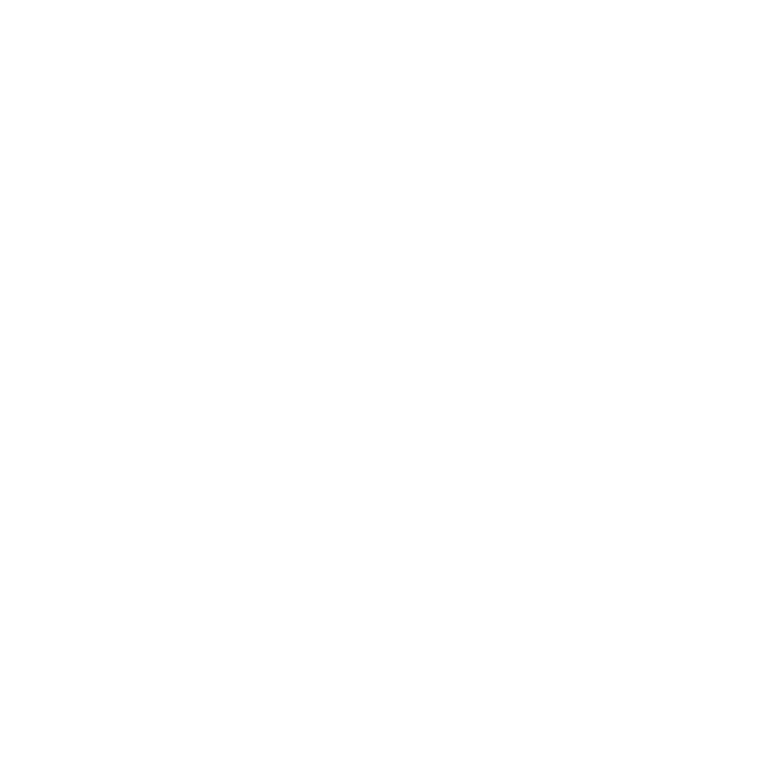El son de la máquina ejercía en ella un efecto sedante. En los días del exilio, escribir significaba hurtarle al día un pedacito de tiempo que no la regocijaba en absoluto. Debía de ser algún resto de sí misma, todavía refugiado en su conciencia, quien le advertía que era preciso parar de barrer el polvo, cocinar, lavar y planchar la ropa, y de inventar mil recetas con tal de que Gregorio no perdiera el apetito para siempre. Su estrategia de supervivencia consistía en aferrarse a las tareas domésticas que nunca antes había desempeñado y vaciarse de cualquier pensamiento. Cuando ya casi había logrado transformarse en una autómata ajena al dolor, esa vocecilla la asaltaba para susurrarle que –a pesar de la fatiga y de la decepción de no recibir respuesta–, debía seguir escribiendo cartas para sus hijos. Lentamente, se sentaba ante la máquina, respiraba hondo e intentaba ordenar sus pensamientos, apelmazados en una densa masa de preocupaciones. “Queridísimos…”: el problema –cavilaba con dificultad– es cómo continuar cuando no hay nada nuevo que contar.
En realidad, Catalina Bárcena tenía demasiadas cosas que decirles a sus hijos. Desde que ella y Gregorio abandonaron Madrid, a finales de septiembre de 1936, el tiempo parecía haberse paralizado. Era un preso y un herido de guerra, y avanzaba a duras penas por las celdas del calendario. Dos años y medio antes, la pareja cerró la verja del suntuoso palacete de la colonia Metropolitano y toda una vida como figuras prominentes del teatro y el cine. Acaso en aquellos días de principios de 1939, barruntaban su destino, que nunca volverían a conocer el esplendor de antaño. Lo más terrible no era eso, sino que sus hijos, Fernando y Katia, se habían quedado en la casa familiar de Tetuán, donde bullía la rebelión contra el gobierno de la Segunda República.
Primero, Alicante; luego, Orán. Después, París; ahora, Juan-les-Pins. La pareja aguardaba el momento de retomar la penosa huida hacia el extranjero. Si Gregorio no se recuperaba de sus múltiples afecciones, no podrían exiliarse en Argentina. Las cartas llegaban con cuentagotas, sus hijos se hacían adultos a ciegas de sus padres. El tiempo se agotaba –la Guerra Civil española estaba a punto de terminar y otra guerra, de magnitudes colosales, pugnaba por estallar– y Catalina y Gregorio no podían salir de aquel pueblecito de la costa Azul. Ella solo abandonaba la casa para traer víveres y recoger el correo. A veces, su salida coincidía con el paso de un tren y se echaba a llorar.
Estas eran las cosas que Catalina Bárcena podía compartir con sus hijos. Los dedos vacilaban, pero finalmente la tinta iba invadiendo la blancura del papel. Lo hacía con palabras amables, con noticias blancas que hablaban de una climatología inofensiva; de esos vecinos confiados que abandonaban sus hogares en traje de baño para disfrutar del sol y el mar, y de la salud imprevisible del padre, de cuyo lado no podía separarse. La carta aún no escrita era un muro que se cernía sobre ella para que cesase en su intento de comunicarse con el exterior. Los hijos no contestarían enseguida, estaban bien, vivían en la flor de sus vidas y tenían la extraña suerte de encontrarse conviviendo con el enemigo, el lugar más seguro de todos.
El son de la máquina ejercía en ella un efecto sedante porque ya no le quedaban más lágrimas para llorar. Estaba cansada, después de ocuparse de la casa y de Gregorio; de no recibir respuestas a sus preguntas. Sentía el vago deseo de escribir sobre su angustia y el miedo a ser delatados, sobre la corrosiva soledad o sobre lo poco que le importaba vivir. Una madre no escribe nada de esas cosas a sus hijos –terminaba por decirse. Catalina era fiel a su obligación moral de escribir. Y firmaba: “la madre pequeña”.
Cuando mi colega Julio Checa y yo preparábamos la biografía Catalina Bárcena: voz y rostro de la Edad de Plata, me conmovió la lectura de la correspondencia que la actriz mantuvo con sus hijos durante los once años que duró su exilio. Esta etapa de nuestra investigación coincidió con el tiempo en el que no pudimos salir de nuestras casas, en 2020.
El estudio de las cartas implica el difícil ejercicio de imaginar el ánimo con el que fueron escritas (otra cosa es atreverse a adivinar qué se esconde tras lo escrito y lo no escrito, censura y autocensura mediante). Las angustias y desvelos de los exiliados republicanos no tienen parangón con ninguna experiencia contemporánea. Sin embargo, al leer aquellas cartas, me encontraba lejos de mis seres queridos –vivía sola; vivía para trabajar– y no era posible regresar junto a ellos. Reconozco que hallé consuelo en las cartas de Catalina Bárcena y que, salvando las distancias, comprendí los estados de ansiedad que apenas quería describir a sus hijos. La actriz era renuente a hablar de sí misma porque se sabía el sostén de la red familiar y, no en vano, estaba completamente deshecha.
Desde entonces, si algo admiro en esta mujer es la entereza con la que afrontó unas circunstancias políticas, económicas y, sobre todo, personales, tan duras y adversas.
Alba Gómez García
Universidad Carlos III de Madrid