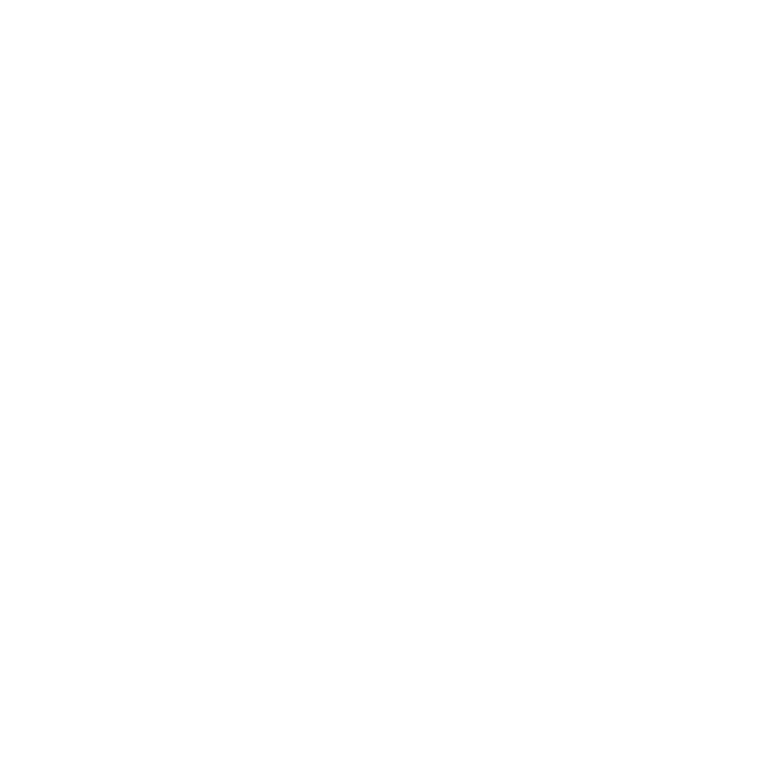1950. Tengo ocho años. La guerra en Corea ya ha empezado.
Mi hermana Irene y mis padres, excelentes profesionales, se han contratado en un prestigioso elenco teatral: la Compañía Cómico – Dramática Gregorio Martínez Sierra que ha formado años atrás la mujer que compartió su vida con el cuestionado autor y director.
Tengo ocho años y nada me importa más que jugar y despertar a una vida y a un mundo que desconozco aún.
Aquella formación teatral viaja mucho por España. Siempre recala brevemente en Madrid y continúa, infatigable, un largo viaje probablemente a ninguna parte.
Los viajes me fascinan, aunque no son en absoluto de placer. Los alojamientos fuera de Madrid no son confortables. Los teatros huelen a humedad y descuido en la mayoría de los casos, pero para mí aquello es lo de menos, no tiene importancia, soy tan niño…
En aquella formación hay una enorme calidez humana, un enorme respeto por el trabajo bien hecho y una gran resignación por los tiempos que a sus integrantes les ha tocado vivir. Tiempos de posguerra, de infamia, de injusticia, de explotación, de dolor. Tiempos en un país deprimido y destrozado por una guerra de la que sólo quedó la sola voz de los vencedores. Tristes guerras…
Yo tengo ocho años y aún no sé nada de eso.
En aquella Compañía teatral hay excelentes actrices y actores. Mi madre, Irene Caba Alba, conoce a Catalina Bárcena desde su juventud, son casi parejas en edad y se admiran mutuamente. Cuando en el mes de abril de 1950 la Compañía inicia una nueva gira por España, mis padres y mi hermana Irene forman parte de ella. Yo viajo con ellos y empiezo a descubrir la España de aquellos años con la profundidad relativa de un niño.
Comparto alegrías y penas en esa gira, aunque siempre protegido, siempre querido por mi familia pero también por la mítica primera actriz Catalina Bárcena. Tengo ocho años y desconozco aún el valor que tiene aquella amistad entre una actriz veterana y un niño que corretea entre baúles, decorados y camerinos lamentables.
Aquella mujer habla conmigo, se ríe conmigo, me pregunta cosas sobre mis aficiones y deseos. Soy su cronista de la guerra de Corea, una guerra que sigo con profunda curiosidad infantil. Cuando la veo salir a escena, tan elegante, tan dueña del espacio, del movimiento, del tempo de la comedia y transformarse ante mis ojos en otra persona, me entusiasma. Me encanta sentarme en una silla de dudosa estabilidad cerca del telón y ver lo que pasa en escena cada tarde, cada noche, en cada función y contemplar a aquella señora de ademanes y voz suave que, poco antes, ha estado charlando conmigo. Aquello del teatro me resulta un juego apasionante e incomprensible pero excitante.
Las ciudades, las giras, van discurriendo vertiginosas y Catalina Bárcena me sigue honrando con su afecto. En Santa Cruz de Tenerife me pide que con otros niños de allí me asome a una ventana del decorado en la obra Mariquilla Terremoto y grite: “Danos caramelos, danos caramelos” y me obsequia con cinco pesetas por mi colaboración.
Me encantaba aquella señora que día tras día me llamaba a su camerino y me invitaba a sentarme y me pedía que le contara mis pequeñas historias. Navidades en San Sebastián, 1951. Frío en Teruel, nieve en Huesca, suavidad mediterránea en Barcelona… Gira por Cataluña, inolvidable gira de lugares desconocidos para mí: Banyoles, Palamós, Girona, Manresa…
En uno de aquellos lugares, una noche terminada la función, Catalina recitó un poema en catalán. Yo asombrado, entre cajas, escuché aquel idioma desconocido para mí en sus labios. Antes de acostarme le pregunté a mi madre qué lengua era aquella y, lacónicamente, casi susurrando, me dijo “Es catalán”.
¡Catalina sabía idiomas! y mi admiración por ella creció aún más.
Un día de ese año 1952 dejé de verla. Recuerdo que se despidió de mí cariñosamente, que me acarició la cara después de besarla y nunca más volví a encontrarme con ella.
Yo ya tenía nueve años y nos separamos. Mejor dicho, mi familia aceptó una oferta interesante de otra Compañía y se marchó de su formación. Nunca más me acogió, cariñosa, entre sus brazos.
Siempre me he reprochado no haber intentado volver a ponerme en contacto con ella. No agradecerle, ya adulto veinteañero, tanto afecto por mí, en ese momento que ya sabía quién era por entero, lo que había significado para el cine y el teatro español , su desgarrada vida y su soledad sentimental.
Aquel niño de ocho años había crecido y olvidado esos pequeños afectos que son los que forman nuestra sensibilidad y nuestra comprensión.
Desde mi edad de ahora, Doña Catalina, la echo mucho de menos.